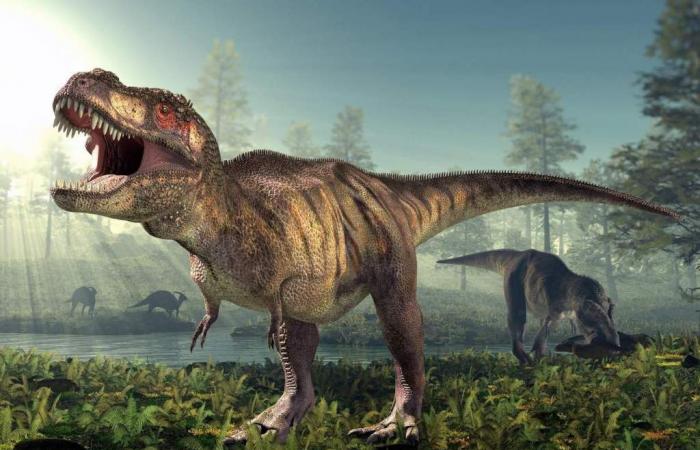Publicado por Christian Pérez
Editor especializado en publicidad científica e histórica
Creado: 8.05.2025 | 12:23 Actualizado: 8.05.2025 | 12:23
Durante décadas, el linaje de Tyrannosaurus rex – El depredador más emblemático del período Cretácico – ha sido una razón para el acalorado debate entre los paleontólogos. ¿Nació en Asia y emigró a América del Norte? ¿O se originó en el suelo americano? Ahora, un nuevo estudio de modelado biogeográfico y evolución climática, dirigido por investigadores de instituciones como el University College London y el Museo Argentino de Ciencias Naturales, arroja luz sobre este enigma y cambia lo que pensamos que sabíamos sobre el origen del origen del T. rex y de sus primos gigantes, los enigmáticos megagoaptores.
Un viaje de más de 70 millones de años
La investigación revela que los antepasados más cercanos del T. rex Probablemente cruzaron de Asia a América del Norte hace unos 70 millones de añosAprovechando un puente terrestre que vinculaba a Siberia con Alaska. Aunque el T. rex Como especie evolucionó más tarde en Laramidia — Una masa de tierra que comprendía la actual costa occidental de América del Norte: sus “abuelos” eran inmigrantes asiáticos.
Este hallazgo no solo confirma las conexiones con especies asiáticas como TarbosaurioPero cuestionamos los descubrimientos recientes en América del Norte que sugirieron un origen local para el T. rex. A través de modelos matemáticos complejos que integran fósiles conocidos, árboles evolutivos y datos climáticos del Cretácico, el equipo reconstruyó las rutas migratorias y los procesos de diversificación que explican el linaje del depredador más famoso del planeta.
Garras letales y cuerpos colosales: la otra rama de linaje
Pero el T. rex No caminó solo hacia el dominio del Cretácico. Junto con él, una rama paralela de los dinosaurios de megagapting que se llaman theore alcanzaron dimensiones igualmente impresionantes, aunque con una anatomía muy diferente. Con cráneos más estrechos, brazos desproporcionadamente largos y garras curvas de hasta 35 centímetros, los megaraptores eran depredadores formidables que conquistaban el hemisferio sur.
A pesar de su parentesco con el Tyrannosaurus, los megagraptores parecen haber seguido una historia evolutiva diferente. Según el estudio, estos animales surgieron en Asia hace unos 120 millones de años y se dispersaron a Europa, África y, finalmente, el supercontinente de Gondwana, estableciéndose en lo que hoy son América del Sur, Australia y, posiblemente, en la Antártida. Esta distribución más cosmopolita es consistente con la hipótesis de que habrían sido depredadores dominantes en regiones donde el tiranosaurio no pudo imponerse.
El papel crucial del clima y la extinción
Uno de los aspectos más reveladores del estudio es el vínculo entre los cambios climáticos del Cretácico y la evolución del gigantismo en estas especies. Hace unos 92 millones de años, la Tierra experimentó un evento conocido como el máximo térmico del Cretácico, con temperaturas oceánicas que alcanzaron los 35 ° C en los trópicos. Esta etapa fue seguida por una disminución global de las temperaturas, que coincidió con la extinción de otros grandes depredadores como Carcharodontosáuridos.
Este vacío en la parte superior de la cadena alimentaria habría favorecido a los tiranosaurios y megagaptores, permitiéndoles ocupar el papel de los superdedores y crecer a tamaños colosales. Él T. rex Pesa hasta 9 toneladas, mientras que algunos megagraptores alcanzaron los 10 metros de longitud, comparables con los tanques de luz modernos.

La adaptación a climas más fríos, posiblemente facilitados por plumas o una fisiología más cercana a la de los mamíferos, podría haber sido una ventaja evolutiva clave para estos grupos. A diferencia de otros dinosaurios menos eficientes, Tyrannosaurus y Megagaptors prosperaron mientras el planeta se enfrió.
Aunque el T. rex Ha sido objeto de atención popular y científica durante décadas, los megagaaptores siguen siendo un enigma. Sus fósiles son fragmentarios y escasos, especialmente en regiones como Europa o África, donde se sospecha que también habitaban. Sin embargo, los hallazgos recientes en Argentina y Australia han comenzado a llenar los vacíos de esta historia.
En particular, se ha propuesto que los megaraptores del hemisferio sur evolucionaron más especializados a medida que los continentes de Gondwana estaban fragmentados. Esta presión geográfica, junto con la ausencia de competencia directa con otros grandes térmicos, les permitió convertirse en los depredadores dominantes de sus ecosistemas.
Este nuevo enfoque interdisciplinario permite reconstruir una historia mucho más dinámica y compleja de la evolución de los dinosaurios depredadores. No solo nos cuenta sobre las migraciones transcontinentales y las transformaciones anatómicas, sino también sobre el papel determinante desempeñado por los factores ambientales y ecológicos en la historia evolutiva de los gigantes mesozoicos.
Además, el estudio plantea un llamado para mirar hacia Asia con más atención. Según los autores, los fósiles del antepasado directo del T. rex Todavía podrían ser enterrados en regiones inexploradas de ese continente, con la esperanza de cambiar nuestra visión del linaje más famoso del reino animal nuevamente.
La última palabra está en fósiles
Al igual que todo en la paleontología, las conclusiones de este trabajo están abiertas a la revisión con futuros hallazgos. Lo fascinante es que, a pesar de tener técnicas de modelado avanzadas y un creciente registro fósil, todavía hay enormes lagunas para llenar. Cada nuevo fósil, cada fragmento de hueso, puede alterar lo que creemos que sabemos sobre estas bestias prehistóricas.
En el caso de T. rex Y sus megagarpting familiares, lo que emerge hoy es una historia de migraciones, adaptaciones al clima y la competencia ecológica. Una historia que muestra que incluso el mejor no llegó a la cima por un destino simple, sino gracias a un baile complejo entre evolución, entorno y oportunidad.
Referencias
- Cassius Morrison et al, Rise of the King: Gondwanan Origins and Evolution of Megaraptoran Dinosaurs, Royal Society Open Science (2025). Dos: 10.1098/rsos.242238