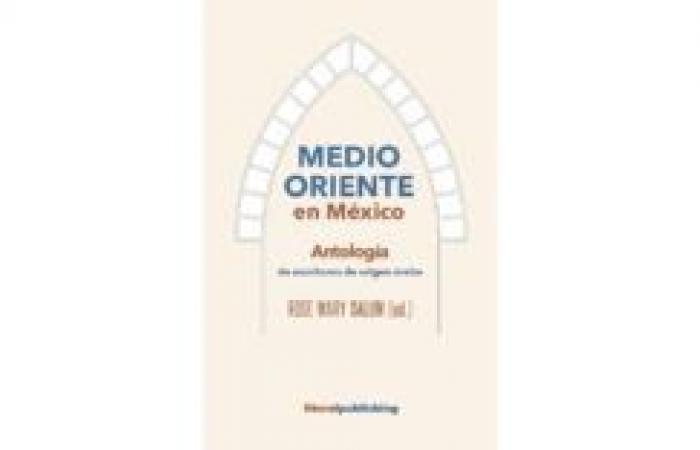Las primeras migraciones importantes de origen árabe a México datan del siglo XIX. Desde entonces, el flujo se ha mantenido con más o menos intensidad. Con el objetivo de rastrear y saber cómo estas familias y sus descendientes se integraron en una nueva cultura, Rose Mary Salum (México, 1961), convocó a un conjunto de narradores de ascendencia árabe para escribir sobre él.
El resultado de esta invitación es Medio Oriente en México (Publicación literal), volumen que tiene historias y testimonios de autores como Mónica Mansur, Barbara JacobsCarlos Martínez Assad, Jeannette L. CLARAND and Nive yheya.
¿Cómo fue la idea de esta antología del Medio Oriente en México?
La antología surge porque es parte de una serie de estudios que he hecho desde 2010. Primero hice una antología de escritores latinoamericanos de origen árabe y judío. Posteriormente, hice otro de los escritores latinoamericanos de origen árabe para la revista New York Revisión de anfitriones. En paralelo, he participado en varios proyectos con instituciones como la Universidad de UCLA sobre migraciones. Entonces, este libro me parece un paso natural.
Sabes mejor, pero me parece que no hay mucha literatura que recolecte testimonios y el proceso de adaptar a las familias árabes en México.
La antología se divide en dos partes: ficción y textos relacionados con la autoficción. Es cierto que no hay mucho material. Varios de los enfoques de estos problemas se realizan frontalmente, pero otros de una manera subyacente, es decir, la idea de emigración, no bebida y tradiciones, cómo está presente a los ojos de los mismos compatriotas. Por eso me pareció interesante hacer esta reunión. Por supuesto, también hay otros escritores de origen árabe, pero son más bien periodistas y no narradores de ficción. Me pareció un libro que él estudió, reúne y se presentó a estos escritores.
Algo que muestra la lectura de estos textos es que no era necesariamente fácil ser aceptado en México.
-Fue una recepción bastante grosera, ¿verdad? Muchos de ellos, la mayoría, llegaron con el pasaporte otomano. Más tarde, los países de Medio Oriente se dividieron o subdividieron hasta que la región que sabemos ahora lo es. Entonces era el idioma, la forma de vestirse, la forma de hablar y ciertas tradiciones. Además, existía el hecho de que muchos de esos inmigrantes se dedicaron primero a la venta en mercados o establecimientos no necesariamente formales. Incluso había presidentes, incluido Porfirio Díaz, que endurecieron las nueces para evitar que este tipo de negocio se considerara informal. Es por eso que la migración en la parte económica fue para textiles y otras compañías que fueron forzadas por nuevas leyes casi dirigidas a estas comunidades. Entonces digamos que es una migración de sui generis, muy diferente de los españoles. Sin embargo, y hasta cierto punto tuvo un final relativamente feliz, porque podría salir adelante e integrar el país relativamente natural.
Pero eso sacrificó en muchos casos el idioma.
Es cierto, muchas familias perdieron el idioma. Hay estudios que hablan sobre cómo en la tercera generación de migraciones es cuando se pierde el idioma, pero en este caso fue casi de inmediato porque la discriminación fue tan fuerte que no querían ser vistas como ese otro que llega al país para invadir o aprovechar. En ese caso, el idioma se perdió casi de la primera y segunda generación.
¿Qué te descubrió leyendo estos textos?
Por un lado, hay una visión muy específica que no era ajena a mí. Pude verificar cómo en el campo literario y en la escritura de estas formas de ver el mundo persuadir, pero también existe una actitud en una cuestión de familia y tradiciones, un poco hoscas sobre cómo se recibirá, cómo se percibe. Por ejemplo, en una de las primeras historias, la de Mónica Mansur, este adjetivo de terrorismo se impone de inmediato. Hay un conjunto de problemas que se viven cuando uno es inmigrante y se filtra en las historias para entrelazarse con la historia principal que se cuenta y que a su vez son el hilo conductor del libro.
También hay reflejo sobre el racismo en México y eso se contrasta con el mito de que es un país receptivo con el migrante.
Me encanta que tú lo mencionen porque hay dos tipos de estigma. La primera es que en México no hay migración, por supuesto que existe, pero todavía hay quienes tienen la intención de mostrar hacia afuera que no es un país inmigrante sino Mestizo. Ese estereotipo ya está totalmente fuera de uso. El segundo es que en México es acogedor de la gente. En muchas ocasiones, el racismo se disfraza de clasismo, frente a esa otra edad, a ese otro color de la piel, esa otra forma de hablar, esas costumbres. Por supuesto, en cierto modo es normal para una diferencia cuando llega alguien con costumbres extranjeras, pero en México con respecto a los migrantes de Medio Oriente, se mantuvo sistemáticamente durante muchos años, hasta que finalmente pudieron sentirse integrados.